
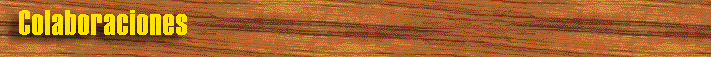
SER AGNÓSTICO
Una de las mayores servidumbres del leguaje radica en la persistente inclinación de la mente a fijar el campo significativo de las palabras mediante el uso, hasta el abuso, de formas binarias de expresión y la preferencia por el empleo de contrarios para deslindar el espacio semántico de los términos lingüísticos. En la intelección y la comunicación, esta simplificación idiomática comporta graves riesgos, pues nada contribuye más a la cristalización de falsos estereotipos que las definiciones por negación o contraposición, donde el valor connotativo y comprensivo de las palabras queda empobrecido, cuando no desfigurado. El caso del término agnóstico es singularmente demostrativo. Suele reducirse su sentido al de una mera negación. Es agnóstico quien no cree en un dios, o simplemente en Dios; es decir, quien no profesa o no tiene fe religiosa o religión alguna, o no se pronuncia sobre esas creencias. Es agnóstico quien vive sin religión. Esta definición ex negatione equivale a un radical desentendimiento de lo que quiere o debe denotarse con la palabra agnosticismo, pues así queda expropiada de su vertiente semántica positiva e inutilizable para su uso filosófico y social en el mundo actual. El no del agnóstico no es simple negación, un mero no referencial, sino una negación concreta, una posición dialéctica de contenidos definibles en el marco de un proceso histórico cultural determinado, y remite así a un campo semántico que mediatiza un rico tejido de convicciones o posiciones filosóficas, éticas, sociales y políticas de contornos precisos racionalmente analizables. El reduccionismo semántico que se genera mediante la aparente inocencia del simple adverbio de negación tiende a arrojar al agnóstico a la situación de quien no tiene frente a quien tiene -que sería el hombre religioso-. Caeríamos así en un peligroso equívoco dentro de la práctica social, pues tener define un paradigma frente al no tener del homo irreligiosus. Pero el agnóstico ostenta en realidad un tener porque posee una concepción del mundo y del hombre. Cuando nuestra Constitución de 1978 sanciona el derecho de los españoles a la profesión, privada y pública, de su fe religiosa, no dice en rigor nada esencialmente diferente que cuando sanciona la libertad de pensar y difundir cualesquiera ideas o creencias en general. Esta observación, que podría a primera vista parecer obvia o redundante, es pertinente en el contexto en que el término cobra su pleno significado. La libertad religiosa y la libertad de pensamiento tienen, en el código constitucional, idéntica ratio iuris, pues aparte de sus peculiaridades formales, en ambos casos queda garantizado un espacio de libertad para proponer y promover una determinada concepción del hombre y de la sociedad, una cosmovisión específica. Lamentablemente, sin embargo, el artículo 16.3 reintroduce el tratamiento privilegiado de las religiones, en particular la católica. Un acierto de Enrique Tierno Galván, en su conocido ensayo ¿Qué es ser agnóstico? -ya equiparable a un Thomas de Kempis del laico- consiste justamente en haber insertado la categoría agnosticismo en su propio contexto ideológico, que no es otro que la asunción del mundo como finitud, desvelando así el contenido positivo de la concepción agnóstica de un humanismo radical que se toma en serio a sí mismo y que elude por definición toda huida del mundo hacia postulados de trascendencia, suprimiendo la tentación confortable del dogmatismo metafísico o la afirmación fideísta. La cosmovisión del agnóstico entraña una moral y una política asentadas, en último término, en la afirmación universal de la finitud como nota fundamental de la realidad. De este modo, el agnóstico es todo menos un ser mutilado o empobrecido. Es la huida del mundo hacia un trasmundo desconocido y sólo enunciable en abstracto, lo que mutila y empobrece. En frase feliz, dice Tierno que "el agnóstico cree en la utopía del mundo". Observemos, no obstante, que la llamada cuestión de Dios no es un universal antropológico. Es decir, no puede afirmarse que todo ser humano, por el hecho de serlo, se sienta interpelado respecto de la existencia de Dios -como todavía pretenden ciertos teólogos tributarios de la Existenzphilosophie-. Esta cuestión jamás ha incidido en las vidas de innumerables seres humanos, ni en el plano psicológico, ni en el intelectual. Bajo la tesis de la universalidad de tal cuestión se esconde una actitud apologética religiosa -pues es aparentemente factible argumentar desde esta universalidad hasta la conclusión de que Dios tiene que existir-. Ahora bien, cuando en el horizonte mental de alguien irrumpe alguna forma de interrogación sobre la existencia de un Ser Supremo o un Creador, entonces puede adoptar la posición del agnóstico. Sin embargo, esta posición reviste un carácter de provisionalidad más aparente que efectiva, pues de hecho implica una actitud negativa, que se traduce en una práctica que descarta fácticamente una respuesta afirmativa. Desde este ángulo, la brillante conceptualización de Tierno resulta evasiva, y por consiguiente trivializa relativamente la postura del agnóstico. Cuando se le presente la cuestión de Dios, todo ser humano que aspire a integrar sus ideas en un modelo coherente de representación de la realidad no puede quedar indiferente ante la cuestión -si efectivamente ésta se le ha planteado como tal-. Si rechaza, por carencia de argumentos convincentes, una respuesta afirmativa, tendrá que asumir las consecuencias para su representación del mundo, pues se trataría, en aquel supuesto, de un factor ineludible para ésta última. De facto, ese rechazo equivale a una posición atea. Gustavo Bueno -si no estoy mal informado sobre su interpretación- acierta al indicar que esta cuestión, una vez planteada, exige una respuesta en términos dilemáticos. Según R. H. Hutton, Thomas Huxley fue el primero que, en 1869, empleó el término agnosticismo en la acepción hoy corriente -es decir, suspensión de todo juicio sobre la existencia de Dios por falta de pruebas-. No obstante, quien no conoce o ignora algo -remontándonos al sentido verbal del griego agnós- no suspende el juicio sobre algo, sino que, actuando una de las dimensiones de la función performativa del lenguaje -que analizó sutilmente J. L. Austin (How to do things with words, 1962)-, orienta y concreta operativamente su representación del mundo de un modo equivalente a como lo haría un ateo declarado. Esto sucede así tanto en el plano vital como en el plano profesional, científico, intelectual, etc., porque no conocer o ignorar que exista alguien que nosotros llamamos Dios no comporta, de hecho, diferencia discernible respecto de rechazar o negar esa existencia. No resulta posible trazar una frontera entre concebir la realidad ignorando esa cuestión, o absteniéndose de entrar a debatirla, y concebirlo a partir de la negación de que Dios exista. En ambas posiciones, la concepción del mundo omite igualmente el factor Dios. El agnosticismo es un ateísmo práctico en la mayoría de los casos. Pero un inconfesado pudor de lenguaje, en el seno de una sociedad que propende a satanizar al ateo como efecto de una inercia histórico-cultural, no logra justificar la elusión de este término. El agnóstico, enriquecido con todo el sedimento de las mediaciones de la historia universal, encuentra su primer imperativo práctico en la presencia, es decir, en hacerse presente en la cotidianeidad, en testimoniar en todos los ámbitos de la convivencia social, en su ubicua imbricación en todos los niveles de la finitud. Pero esta presencia es una copresencia, una presencia con los demás, pues el mundo es por definición un mundo compartido, un mundo en compañía. Toda libertad se ejerce en la alteridad, porque es el entorno lo que modela y colorea la libertad de todos y cada uno. Desde la neutralidad del Estado, la Constitución sanciona y garantiza la libertad de pensamiento y de acción, aunque el artículo 16.3 juega como una gran coartada del cripto-confesionalismo. Ahora bien, aparte de la discutible técnica jurídica de incluir en el cuerpo normativo de la Constitución una mera aserción de hecho al afirmar que la religión católica disfrutará de una especial protección por ser la de la mayoría sociológica de los españoles -¿hasta cuándo este juicio de hecho tendrá vigencia real, y cómo y a quién corresponderá verificar esta aserción fáctica?-, conviene advertir que el dominio de las creencias es mucho más extenso que el dominio de la religión, si se acepta de modo general que la creencia es la adhesión racional o irracional a cualquier contenido del mundo o de un supuesto trasmundo. Cuando el agnóstico integra en su cosmovisión elementos que carecen de evidencia racional y sólo ostentan probabilidad o verosimilitud, nos situamos en el campo de la creencia más que en el del saber. Aunque es lo propio del agnóstico la voluntad permanente de desalojar de su visión de la realidad todo componente irracional o no-racional, es patente que el agnóstico postula una visión racional del mundo, siempre imperfecta y fragmentaria. Pero en todo caso, el agnóstico propone su propio código de verdades y de valores desde su humanismo radical, estando por consiguiente legitimado para reclamar de las instancias que rigen la vida pública las mismas facilidades, apoyos y garantías que cualquier otro individuo o grupo social que diga promover una creencia, religiosa o de la naturaleza que sea. Aún más, por la específica ambición de alcanzar una formulación racional y secular de la realidad, el agnóstico ostenta títulos eminentes para solicitar de un Estado aconfesional, neutro y plural, apoyos y medios al menos no menores a los otorgados a cualquier confesión religiosa. En el orden de los principios, no es admisible la prevalencia legal y práctica de ninguna confesión religiosa versus la posición del agnosticismo en nuestro Estado de Derecho, en particular cuando ni siquiera en términos numéricos resulta indiscutible la mayoría sociológica católica frente a la extensa masa de agnósticos prácticos o teóricos -a contar desde los indiferentes hasta los que hayan de algún modo formalizado una concepción de la vida expresamente laica o secular, es decir, pagana-. El agnosticismo, como afirmación y no como mera negación, debe tener voz propia, una voz también colectiva que disfrute de los medios que el Estado puede suministrar, empezando por la garantía efectiva, como premisa general, de la neutralidad del Estado en el debate de las ideas y en la praxis educativa en todos sus niveles. La aconfesionalidad y la laicidad son esto o no son nada. El Estado no debiera jamás ignorar que la religión es, sobre todo, un hábito, tanto del pensamiento como de la acción. La presunta indiferencia o increencia de muchos españoles que piensan haber superado el estado de inercia de los hábitos religiosos heredados nunca llega a alcanzar un estatuto definitivo mientras esa creencia no pase por una fundamentación intelectual suficiente. Es decir, por la asunción seria de la inverosimilitud o la improbabilidad racional del mito inscrito en las prácticas sociales de una sociedad cristiana. La fragilidad humana, la inseguridad vital, la cotidiana presencia capilar de la fe religiosa en la vida pública mediante las formas del culto y del proselitismo religiosos constituyen un riesgo permanente, tanto para el individuo como para el Estado, de una recaída en una situación práctica de confesionalidad, o al menos de semi-confesionalidad rampante. Surge aquí el gran escollo de la organización. Las iglesias se configuran como organizaciones más o menos estructuradas, y de modo máximo y preminente la Iglesia Católica, dotada de un aparato religioso-burocrático al servicio de una monarquía absoluta en su doble vertiente jurídica y sacramental. Este modelo de organización, con su correlato de poder no sólo de ámbito nacional sino también universal, invade todas las esferas de la vida, y está protegido en España por un estatuto legal de privilegio. La Iglesia romana ha reclamado siempre y en todas partes una situación de oficialidad o de privilegio cuando ha estado o ha creído estar en mayoría numérica, y un trato de igualdad cuando se sentía en minoría. La Iglesia, que es siempre igual a sí misma -in pectore, si no in verbo-, identifica sus propios valores con los únicos valores legítimos, pues jamás ha habido en la historia otra religión en que el espíritu de ortodoxia haya alcanzado un grado tan absoluto de dogmatismo e intolerancia. Sus pretensiones frente al poder político siempre se formulan con tal prepotencia y radicalidad que las sociedades de tradición católica viven bajo la permanente amenaza de una reversión o involución que las deje incapacitadas para la práctica del pluralismo ideológico. El sector en que su eficacia organizativa alcanza el máximo nivel es el espacio familiar, donde la sacralidad constituye la garantía de su perpetuación y del ejercicio simbólico de su poder. La familia es una realidad sacra porque es la fábrica social de la conciencia religiosa y la instancia en que el niño recibe el legado de la tradición. Como la fe se vive como hábito en las sociedades cristianas, la familia cumple una función única e insustituible en la supervivencia de la fe. La libertad de la contracepción y el aborto, del matrimonio y el divorcio, de la enseñanza, etc., tropezarán siempre contra el muro del poder católico. Hay que frenar el poder invasor de la Iglesia, que en estas esferas sólo admite treguas pero jamás renuncias; detener la longa manus de su poder sobre las instituciones. Para lograrlo es urgente un rearme de la conciencia laica y una voluntad estatal que cree las condiciones institucionales y objetivas para restaurar las condiciones reales de una sociedad secular y pluralista. El drama de los agnósticos radica en el hecho de que, por su propia lógica, carecen de organización y de instancias colectivas que les permitan actuar como poder social y político. Por consiguiente, corresponde al Estado subsanar la carencia de organización al servicio de la conciencia laica, restableciendo de hecho y de derecho las condiciones de equilibrio en la lucha concurrencial de las ideas y las creencias. Y corresponde a los agnósticos reclamar incesantemente el cumplimiento de ese derecho inscrito en la Constitución, evitando por todos los medios la ominosa institucionalización de la desigualdad y del privilegio a que estamos asistiendo en la España de hoy. De una nítida concienciación de esta inquietante coyuntura depende el porvenir próximo del Estado aconfesional, y el pluralismo ideológico que inspira a la Constitución. El cripto-confesionalismo llevaría a una desastrosa involución política que acabaría restaurando el deplorable pasado de nuestra patria. Que nadie levante la especiosa acusación de anticlericalismo ante la legítima defensa de una sociedad secular frente al tenaz ejercicio del clericalismo y la intolerancia eclesiástica. Y estemos todos atentos a las amenazas de un proselitismo de cruzada que creímos, aún hace pocos años, desterrado para siempre. © Artículo publicado originalmente en forma abreviada en El Independiente y recogido después en el libro Elogio del Ateísmo. Reproducido con autorización especial del autor. Arriba |
|
|
